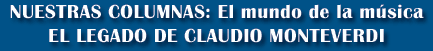|
Claudio Monteverdi (Cremona, 15 de mayo de 1567- Venecia, 29 de noviembre de 1643) es uno de los músicos más gloriosos de la historia del arte occidental. Después de servir casi 20 años a Vicente I Gonzaga, duque de Mantua, pasó 30 años en Venecia como maestro de capilla en la basílica de San Marcos, de la Serenísima República. En 1587 publicó su primera colección de madrigales que le dio justa y amplia fama, a la que siguieron ocho más, una de ellas póstuma. El madrigal fue su personalísimo medio de expresión. Sin embargo, sus aportaciones en el terreno de la ópera fueron trascendentales y perdurables. Monteverdi fundamentó
sus reglas en la verdad; huyó del diez superfluo y fue libre en su expresión
melódica, siempre con el ropaje adecuado. Su talento de orquestador, Declara enfático: “La palabra debe ser señora y no sierva de la música” y, para demostrarlo, lleva hasta sus últimas consecuencias el recitativo dramático. Con él cimienta el drama lírico, extiende los intereses musicales, amplía por medio de alusiones y asociaciones de ideas, el testimonio descarnado e inmóvil de la poesía. Monteverdi no busca ser un revolucionario destructor que desecha porque sí, polifonías ni riquezas acumuladas durante siglos. Sin embargo, no admite fosilizarse en principios intangibles. Su drama, su música, debe ser un lugar de encuentro. A caballo entre dos siglos y, lo que es más importante, de dos épocas, situado en una encrucijada histórica de vital importancia para la cultura europea, estuvo en el centro del huracán de una de las pocas revoluciones que ha experimentado el lenguaje de la másica: el paso de la polifonía antigua a la polifonía moderna. Él supo expresarse con igual soltura en ambos estilos (la “prima prattica polifónica y la “seconda prattica” monofonica), aunque aceptó resueltamente el reto de la modernidad y se convirtió en el paladín del nuevo estilo que, a través de Italia, se expandió pronto por toda Europa: el barroco. Como Caravaggio, dotó a la nueva música manierista de un gusto por el detalle naturalista y por la realidad sensible que aplicó incluso a los héroes de la mitología o de la historia antigua: “Conmovió Ariadna por ser mujer y conmovió, así mismo, Orfeo por ser hombre y no viento”. Como Rubens, al que conoció indudablemente en Mantua, fue maestro de un colorido soberbio al servicio de la capacidad de invención sin límites. Y, como Bernini, supo idear y construir grandes espacios sonoros sin perder la finura del adorno, de la miniatura, del detalle exquisito, aunque apenas se perciba. Maestro de la voz, madrigalista eximio, compositor de canzonettas, arias, bailes, cantatas y de las primeras óperas merecedoras de tal nombre, es autor, también, de conmovedoras páginas religiosas y litúrgicas tanto a “cappella” como concertadas, tanto a una voz como en el más grandioso estilo policoral (son testimonio de tal afirmación las” Vespre de la Beata Vergine” y sus innumerables misas). Nadie mejor que él
tiene derecho a proclamar, a la vez que Orfeo, en su ópera de este
nombre, su sitio de cantor supremo, de liróforo celeste: “ Yo
la música soy que, al * Docente de la Facultad de Bellas Artes (Música). |
||
SUPERACIÓN
ACADÉMICA
# |
|